NI CALABAZAS, NI DRAGONES, NI APUESTOS PRÍNCIPES
Las hadas madrinas abandonaron la vieja profesión: se despojaron de sus alas, de sus varitas, ocultaron sus dones fantásticos en un armario - todo protegido bajo siete llaves - y escogieron una existencia rutinaria y anodina: contrajeron matrimonio con el prototipo normalizado de marido y parieron hijos sanos; van a la peluquería una vez a la semana, a comprar pescado fresco en el mercado; se convierten en seguidoras acérrimas de los programas del corazón y se cachondean de las previsibles exclusivas de famosillos; bajan la basura con la cabeza llena de rulos, la bata rosa chillón - regalo del despistado cónyuge por el aniversario - y las pantuflas deshilachadas - gracias al perrito juguetón de los críos -. Muchos domingos soleados, estas antiguas amigas de los cuentos y sus respectivas familias se reúnen para un buen perol; ellas preparan el sofrito, controlan hábilmente las chiquilladas con sonoros coscorrones y cuchichean de asuntos exclusivamente femeninos - la artritis, la menopausia, la diabetes, el reuma, el orgasmo que nunca llega, lo macizo que está el vecino del quinto, la sospecha de una infidelidad por parte de Fulanito o Menganito, lo guarra y puta que es Periquita o Zutanita, el coñazo de cita con el ginecólogo de la seguridad social, las preocupantes charlas por bajo rendimiento escolar con los profesores de sus vástagos - mientras sus esposos, uniformados con chándal y la camiseta - por norma, una talla menor - del equipo de fútbol favorita, corretean por el campo, sudorosos y eufóricos, detrás de un roñoso balón. Al término del gran banquete de arroz, los críos se pierden, entre chillidos, por los arbustos o, rendidos, se tiran en las grandes mantas que invitan a siesta; los hombres se apartan para continuar con sus fascinantes y profundas conversaciones etílicas y ellas, aliviadas, preparan su café, sus pasteles, sus pastas e, inevitablemente, rememoran, nostálgicas, su época dorada. Eran seres superiores que complacían deseos; su especialidad eran las princesitas en apuros, jóvenes doncellas casaderas aspirantes a comer perdices con un caballero de sangre azul, un machote ideal que portando la espada en una mano derrotaba a dragones guardianes de infranqueables castillos y con la otra asesinaba a la madrastra perversa. Por desgracia, con el transcurrir de los siglos, la demanda de solicitudes de ayuda por parte de estas señoritas iba menguando a niveles alarmantes. La crisis comenzó, precisamente, en las actitudes rebeldes e inconformistas de las descendientes de Cenicienta y la Bella Durmiente. Las primeras empezaron a utilizar las calabazas sólo para hacer pasteles; cuando concluían el estudio de asignaturas de derecho o la jornada laboral, se iban en sus propios automóviles de fiesta hasta las tantas de la noche, siempre desconfiando de tíos fetichistas con predilección por los zapatos de tacón. Por su parte, las hijas de la princesa Aurora se aburrieron de convivir con abuelas impertinentes y se independizaron; más prácticas que curiosas, rechazaron el aprender a coser con hilo y se centraron en su intensa labor profesional, manteniéndose despiertas con sobredosis de cafeína para rendir al máximo. De nada sirvieron las ofertas dos por uno en deseos, ni la amenaza de huelga indefinida de las hadas madrinas expertas en auxiliar féminas ni tampoco pasarse al bando contrario (la pionera fue el hada mala de Shrek, pero le salió el tiro por la culata): las princesas descubrieron que no hacían falta poderes mágicos para invocar hechizos, aprendieron a depender de sí mismas y sus manos, las únicas capaces de obrar milagros. El negocio de las hadas madrinas se jodió: las mujeres protagonistas de los cuentos ya no necesitaban sus servicios ni tampoco el apoyo de los príncipes, ahora transformados en simples hombres con títulos nobiliarios falsificados para impresionar, que manifiestan valentía para conseguir un buen polvo o una esclava consagrada a limpiar su palacete y que sólo están comprometidos con una única mujer: su madre. Las hadas madrinas se cagan en Disney, resignadas: se vieron obligadas a trasladarse al mundo real, al mismo mundo al que fueron arrojadas las princesas supervivientes, sin hilos en sus espaldas u hombros, ese mismo mundo que siempre despreciaron por temor a convertirse en simplonas y débiles princesitas con traumas por su sexo menospreciado. Y ahora, hadas madrinas y princesas, todas mujeres normales y corrientes, conviven en este agridulce cuento que llamamos vida.
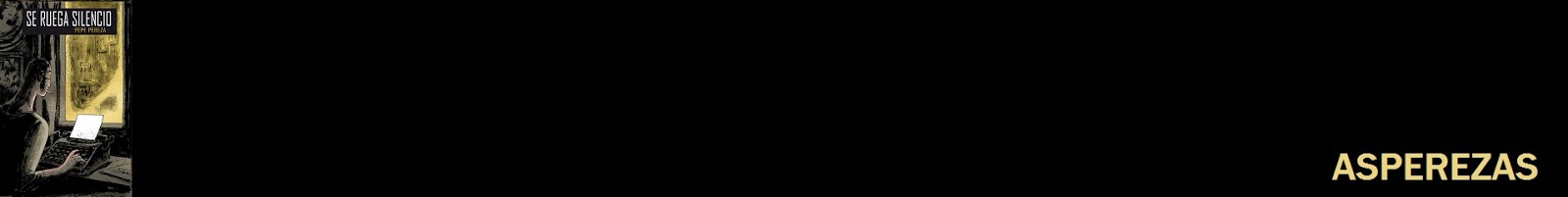





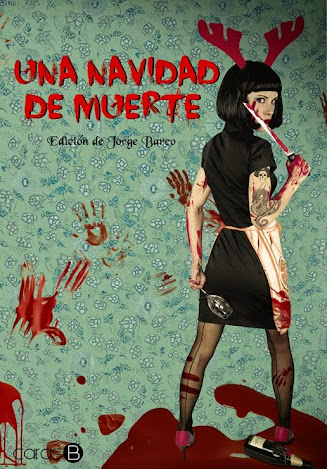
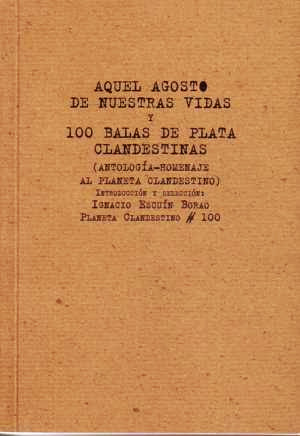


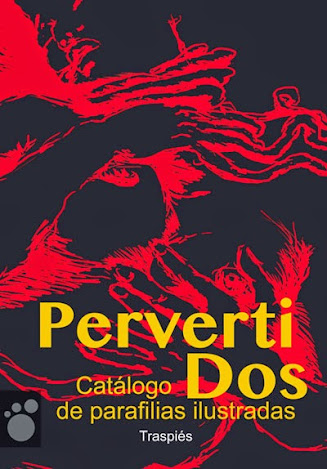
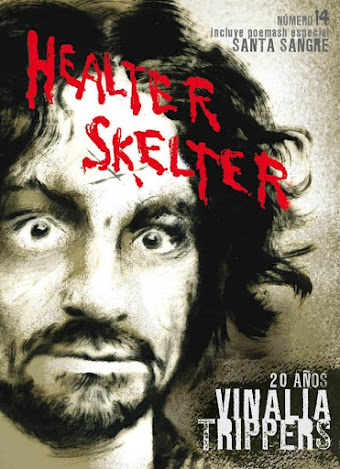

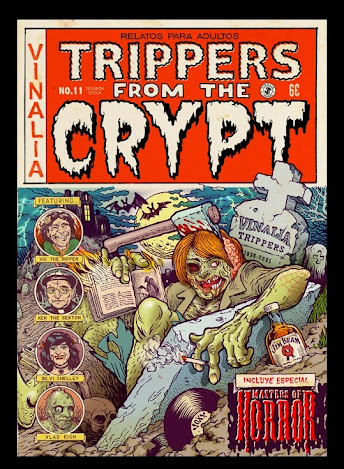

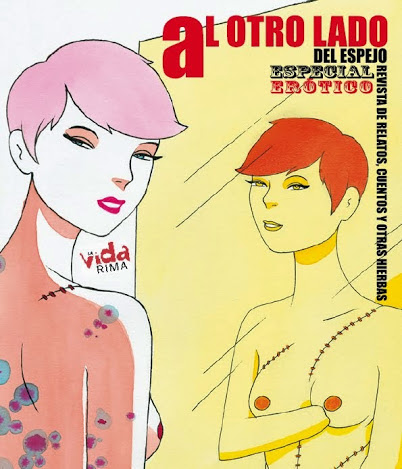
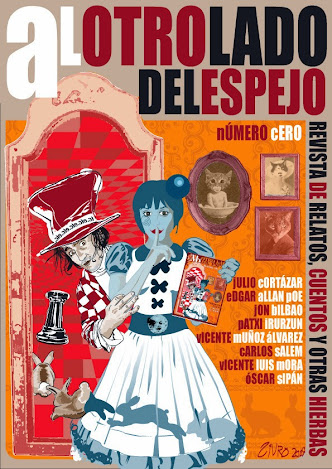







.jpeg)























.JPG)




































































No hay comentarios:
Publicar un comentario